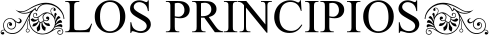“Proclama mi alma la grandeza del Señor”

En esta meditación subimos con María “a la montaña”, a la casa de Elizabeth. Allí la Madre de Dios nos hablará directamente y en primera persona con su cántico de alabanza, el Magnificat. Hoy el sucesor de Pedro celebra los 50 años de su sacerdocio y el cántico de la Virgen es la oración que más espontáneamente brota del corazón en una ocasión parecida. Sera entonces una pequeña manera de participar espiritualmente a su Jubileo.
Fuente: ZENIT
Del padre Raniero Cantalamessa
Para entender el Magnificat es preciso decir algo sobre el sentido y la función de los canticos evangélicos en el Evangelio de la infancia de Lucas. Estos himnos–el Benedictus, el Magnificat y el Nunc dimittis – tienen la función de explicar pneumáticamente lo que sucede, es decir, poner de relieve, con palabras, el sentido del acontecimiento, confiriéndole la forma de una confesión de fe y de alabanza. Indican el significado escondido del acontecimiento que debe ser puesto de manifiesto.
Como tales son parte integrante de la narración histórica; no constituyen un entreacto ni se trata de pasajes separados, porque todo acontecimiento histórico está constituido por dos elementos: por el hecho y por el significado del hecho. Los cánticos introducen ya la liturgia en la historia. «La liturgia cristiana —se ha escrito— tiene sus comienzos en los himnos de la historia de la infancia»[1]. En otras palabras, tenemos en estos cánticos un embrión de la liturgia navideña. Realizan el elemento esencial de la liturgia que es ser celebración festiva y creyente del acontecimiento de salvación.
Muchos problemas permaneces abiertos acerca estos cánticos, según los estudiosos: los autores verdaderos, las fuentes, la estructura interna… Afortunadamente, podemos prescindir de todos estos problemas críticos y dejar que continúen siendo estudiados con provecho por aquellos que se ocupan de este tipo de problemas. No debemos esperar a que se resuelvan todos estos puntos oscuros para dejarnos edificar ya por estos cánticos. No porque dichos problemas no sean importantes, sino porque existe una certeza que relativiza todas esas incertezas: Lucas ha acogido estos cánticos en su evangelio y la Iglesia ha acogido el evangelio de Lucas en su canon. Estos cánticos son «palabra de Dios», inspirada por el Espíritu Santo.
El Magníficat es de María porque a ella lo ha «atribuido» el Espíritu Santo ¡y esto hace que sea más «suyo» que si lo hubiese escrito materialmente de su puño y letra! En efecto, no nos interesa tanto saber si el Magníficat lo compuso María, cuanto saber si lo compuso por inspiración del Espíritu Santo. Incluso si estuviéramos segurísimos de que fue compuesto por María, el cántico no nos interesaría por esta razón, sino porque en él habla el Espíritu Santo.
Con estas premisas y con estos sentimientos, nos acercamos ahora al primero de nuestros cánticos, el Magníficat, considerándolo ante todo como cántico de María y luego como cántico de la Iglesia y del alma.
El cántico de María contiene una mirada nueva sobre Dios y sobre el mundo: en la primera parte, que comprende los versículos 46-50, en consonancia con lo que ha tenido lugar en ella, la mirada de María se dirige a Dios; en la segunda parte, que comprende los restantes versículos, su mirada se dirige al mundo y a la historia.
Una nueva mirada sobre Dios
El primer movimiento del Magníficat es hacia Dios; Dios tiene el primado absoluto sobre todo. María no se demora en responder al saludo de Isabel; no entra en diálogo con los hombres, sino con Dios. Ella recoge su alma y la abisma en el infinito que es Dios. En el Magníficat se ha «fijado» para siempre una experiencia de Dios sin precedentes y sin comparaciones en la historia. Es el ejemplo más sublime del lenguaje llamado numinoso. Se ha señalado que el hecho de que la realidad divina se asome al horizonte de una criatura produce, normalmente, dos sentimientos contrapuestos: uno de temor y otro de amor. Dios se presenta como «el misterio tremendo y fascinante», tremendo por su majestad y fascinante por su bondad. Cuando la luz de Dios brilló por primera vez en el alma de Agustín confiesa que «se estremeció de amor y de terror» y, más adelante, dice también que el contacto con Dios le hacía «tiritar y arder» a la vez[2].
Encontramos algo parecido en el cántico de María, expresado de modo bíblico, a través de los títulos. Dios es visto como «Adonai» (que dice mucho más que nuestro «Señor» con el que se traduce), como «Dios», como «Poderoso» y, sobre todo, como Qãdōsh, «Santo»: ¡Su nombre es Santo! Una palabra que envuelve todo de silencio estremecedor. Al mismo tiempo, sinembargo, este Dios santo y poderoso, es visto, con infinita confianza, como «mi Salvador», como realidad benévola, amable, como mi «propio» Dios, como un Dios para la criatura. Es sobre todo la insistencia de Maria sobre la misericordia de Dios (la única palabra repetida dos veces en cantico!) que pone de relieve este aspecto de “fascinante” benevolencia del Dios bíblico. “Su misericordia de generación en generación”: estas palabras sugieren la idea de una rivera majestuosa que recurre a través de toda la historia humana.
El conocimiento de Dios provoca, por reacción y contraste, una nueva percepción o conocimiento de uno mismo y del propio ser, que es el verdadero. El yo no se capta más que delante de Dios. En presencia de Dios, pues, la criatura se conoce finalmente a sí misma en la verdad. Y vemos que así sucede también en el Magníficat. María se siente «mirada» por Dios, entra ella misma en esa mirada, se ve como la ve Dios. ¿Y cómo se ve a sí misma bajo esta luz divina? Como «pequeña» («humildad» aquí significa real pequeñez y bajeza, ¡no a la virtud de la humildad!) y como «sierva». Se percibe como una pequeña nada a la que Dios se ha dignado mirar. María no atribuye la elección divina a su humildad sino únicamente a la gracia de Dios. Pensar diversamente sería destruir la humildad de la Virgen pues la humildad tiene un estatuto muy particular: la posee quien no cree poseerla; no la posee quien cree poseerla.
De este reconocimiento de Dios, de sí y de la verdad se libera la alegría y el júbilo: «Mi espíritu se alegra…». Alegría incontenible de la verdad, alegría por el obrar divino, alegría de la alabanza pura y gratuita. María glorifica a Dios en sí mismo, aunque lo glorifique por aquello que ha obrado en ella, es decir, a partir de la propia experiencia, como hacen todos los grandes orantes de la Biblia. El júbilo de María es el júbilo escatológico por el obrar definitivo de Dios y es el júbilo de la criatura que se siente amada por el Creador, al servicio del Santo, del amor, de la belleza, de la eternidad. Es la plenitud de la alegría. San Buenaventura, que tenía experiencia directa de los efectos transformantes de la visita de Dios al alma, habla de la venida del Espíritu Santo a María, en el momento de la Anunciación, como de un fuego que la inflama por completo:
«Descendió en ella —escribe— el Espíritu Santo como un fuego divino que inflamó su mente y santificó su carne, confiriéndole una pureza perfectísima… ¡Ojalá fueras capaz de sentir, en alguna medida, cuál y qué grande fue el incendio bajado del cielo, cuál el refrigerio causado…! ¡Si pudieras oír el canto jubiloso de la Virgen…!»[3]. Incluso la exégesis científica más rigurosa y exigente se da cuenta de que aquí nos encontramos ante palabras que no se pueden comprender con los medios normales del análisis filológico, y confiesa: «Quien lee estas líneas, está llamado a compartir el júbilo; sólo la comunidad concelebrante de los creyentes en Cristo y de sus fieles está a la altura de estos textos»[4].
Es un hablar «en el Espíritu» que no se puede comprender sino en el Espíritu.
Una nueva mirada sobre el mundo
El Magníficat —decía— se compone de dos partes. En el paso de la primera a la segunda parte, lo que cambia no es ni el medio expresivo ni el tono; desde este punto de vista, el cántico es un continuo fluir que no presenta cesuras; continúa la serie de verbos en pasado que narran lo que Dios ha obrado, o mejor, «ha comenzado a hacer». Lo que cambia es sólo el ámbito del obrar de Dios: de las cosas que ha realizado «en ella», se pasa a observar las cosas que ha realizado en el mundo y en la historia. Se consideran los efectos de la manifestación definitiva de Dios, sus reflejos sobre la humanidad y sobre la historia. Aquí observamos una segunda característica de la sabiduría evangélica que consiste en unir a la embriaguez del contacto con Dios la sobriedad en la forma de mirar el mundo, y en conciliar entre sí el mayor éxtasis y abandono en relación con Dios, con el mayor realismo crítico en relación con la historia y con los hombres.
Con una serie de potentes verbos en aoristo, María describe, a partir del versículo 51, un vuelco y un cambio radical de las partes entre los hombres: Derribó-exaltó; colmó-despidió sin nada. Un giro repentino e irreversible, porque es obra de Dios que no cambia ni vuelve atrás, como hacen, en cambio, los hombres en sus asuntos. En este cambio emergen dos categorías de personas: por una parte la categoría de los soberbios-potentes-ricos; por otra, la categoría de los humildes-hambrientos.
Es importante que comprendamos en qué consiste dicho vuelco y dónde se produce, porque, de lo contrario, existe el riesgo de malinterpretar todo el cántico y con él las bienaventuranzas evangélicas que están anticipadas aquí, casi con las mismas palabras. Observemos la historia: ¿qué ha ocurrido, de hecho, cuando ha empezado a realizarse el acontecimiento cantado por María? ¿Acaso ha habido una revolución social y visible a los ojos de todos por la que, de repente, los ricos se han empobrecido y los hambrientos saciados de alimento? ¿Ha habido, acaso, una distribución más justa de los bienes entre las clases? No. ¿Acaso los potentes han sido derribados materialmente de sus tronos y los humildes ensalzados? No. Herodes continuó siendo llamado «el Grande» y María y José tuvieron que huir a Egipto por su causa.
Así pues, si lo que se esperaba era un cambio social y visible, la historia se ha encargado de desmentirlo totalmente. Entonces, ¿dónde ha sucedido ese cambio radical? (¡Porque lo cierto es que éste ha ocurrido!). ¡Ha tenido lugar en la fe! El reino de Dios se ha manifestado y esto ha provocado una revolución silenciosa, pero radical. Como si se hubiera descubierto un bien que, de golpe, devaluara la moneda corriente. El rico aparece como un hombre que ha ahorrado una ingente suma de dinero, pero durante la noche ha habido una devaluación del cien por cien y al levantarse por la mañana era un pobre miserable. Por el contrario, los pobres y los hambrientos, tienen ventaja porque están más dispuestos a acoger la nueva realidad, no temen el cambio; tienen el corazón preparado. El cambio radical cantado por María es del mismo tipo —decía— que el proclamado por Jesús en las bienaventuranzas y en la parábola del rico epulón.
María habla de riqueza y pobreza a partir de Dios; una vez más, habla coram Deo, toma como medida a Dios, no al hombre. Establece el criterio «definitivo», escatológico. Decir, pues, que se trata de un cambio que ha tenido lugar «en la fe», no significa decir que es menos real y radical, menos serio, sino que lo es infinitamente más. Esto no es un dibujo creado por la ola en la arena del mar y que es borrado por la ola siguiente. Se trata de una riqueza eterna y de una pobreza igualmente eterna.
El Magníficat, escuela de evangelización
San Ireneo, comentando la Anunciación, dice que «María, llena de júbilo, gritó proféticamente en nombre de la Iglesia:“Proclama mi alma la grandeza del Señor”…»[5]. María es como la voz solista que entona en primer lugar un aria que después debe ser repetida por el coro. Esto quiere decir la expresión «María es figura de la Iglesia» (typus ecclesiae), usada por los padres y acogida por el Concilio Vaticano II[6]. Decir que María es «figura de la Iglesia» significa decir que es su personificación, la representación en forma sensible de una realidad espiritual; significa decir que es modelo de la Iglesia. Ella es figura de la Iglesia también en el sentido de que en su persona se realiza, desde el principio y de manera perfecta, la idea de Iglesia; que ella constituye, bajo la cabeza que es Cristo, su miembro principal y su primicia.
Pero ¿qué quiere decir aquí «Iglesia» y en lugar de qué Iglesia dice Ireneo que María entona el Magníficat? No en lugar de la Iglesia de nombre, sino de la Iglesia real; es decir, no de la Iglesia en abstracto, sino de la Iglesia concreta, de las personas y de las almas que componen la Iglesia. El Magníficat no es sólo para recitarlo, sino para vivirlo, para que cada uno de nosotros lo haga propio; es «nuestro» cántico. Cuando decimos: «Proclama mi alma la grandeza del Señor», ese «mi» hay que tomarlo en sentido directo, no como una cita. «Que en todos esté —escribe san Ambrosio— el alma de María para glorificar al Señor; que en todos esté el espíritu de María para alegrarse en Dios… Porque si según la carne no hay más que una madre de Cristo, según la fe, todas las almas generan a Cristo; en efecto, cada una acoge en sí al Verbo de Dios»[7].
A la luz de estos principios, tratemos ahora de aplicar el cántico de María a nosotros mismos —a la Iglesia y a cada alma—, viendo qué debemos hacer para «asemejamos» a María no sólo en las palabras, sino también en los hechos
En la segunda parte, allí donde María proclama ese cambio radical de los potentes y de los soberbios, el Magníficatrecuerda a la Iglesia cuál es el anuncio esencial que debe proclamar al mundo. Le enseña a ser también ella «profética». La Iglesia vive y realiza el cántico de la Virgen cuando repite con María: ¡Derribó a los potentados, despidió a los ricos sin nada!; y lo repite con fe, distinguiendo este anuncio del resto de pronunciamientos que también tiene derecho a hacer en materia de justicia, de paz y de orden social, en cuanto intérprete cualificada de la ley natural y depositaria del mandamiento de Cristo del amor fraterno.
Si las dos perspectivas son distintas, no están, sin embargo, separadas ni carecen de influjo recíproco. Por el contrario, el anuncio de fe de lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación (que es la perspectiva en la que se sitúa el Magníficat) se convierte en la mejor indicación de lo que el hombre debe hacer, a su vez, en la propia historia humana; y, más aún, de lo que la Iglesia misma tiene la tarea de realizar, en virtud de la caridad que debe tener también hacia el rico, de cara a su salvación. Más que una «incitación a derribar a los poderosos de sus tronos para ensalzar a los humildes», el Magníficat es una saludable admonición dirigida a los ricos y a los poderosos acerca del tremendo peligro que corren, igual que en las intenciones de Jesús lo será la parábola del rico epulón.
El modo en que el Magníficat afronta el problema no es el único, hoy tan sentido, de riqueza y pobreza, hambre y saciedad; hay también otros modos legítimos que parten de la historia y no de la fe, y a los cuales, justamente, los cristianos ofrecen su apoyo y la Iglesia su discernimiento. Pero este modo evangélico es el que la Iglesia debe proclamar siempre y a todos como su mandato específico y con el que debe sostener el esfuerzo común de todos los hombres de buena voluntad. Es universalmente válido y siempre actual. Si como hipótesis (¡remota, por desgracia!) se dieran un tiempo y un lugar en el que ya no hubieran injusticias y desigualdades sociales entre los hombres, sino que todos fueran ricos y estuvieran saciados, no por esto la Iglesia debería cesar de proclamar, con Mana, que Dios despide a los ricos con las manos vacías. Más aún, allí debería proclamarlo con mayor fuerza todavía. El Magníficat es actual en los países ricos, no menos que en los países del tercer mundo.
Existen planos y aspectos de la realidad que no se captan a primera vista, sino sólo con el auxilio de una luz especial: con rayos infrarrojos o con rayos ultravioletas. La imagen obtenida con esta luz especial es muy distinta y sorprendente para quien está acostumbrado a ver ese mismo panorama con luz natural. La Iglesia posee, gracias a la palabra de Dios, una imagen distinta de la realidad del mundo, la única definitiva, porque se obtiene con la luz de Dios y porque es la misma que Dios tiene. La Iglesia no puede ocultar dicha imagen. Es más, debe difundirla sin cansarse nunca, darla a conocer a los hombres, porque va en ella su propio destino eterno. Es la imagen que quedará al final, cuando haya pasado «la imagen de este mundo». Darla a conocer, a veces, con palabras sencillas, directas y proféticas, como las de María, como se dicen las cosas de las que se está íntima y firmemente persuadido. Y esto, a costa de parecer ingenua y fuera del mundo, frente a la opinión dominante y al espíritu del tiempo.
El Apocalipsis nos da un ejemplo de este lenguaje profético, directo y valiente, en el que la verdad divina se contrapone a la opinión humana: «Tú dices» (y este «tú» puede ser una persona concreta o una sociedad entera): «Soy rico, me he enriquecido; nada me falta». Y no te das cuenta de que tú eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo» (Ap 3,17). En una célebre fábula de Andersen, se habla de un rey al que unos timadores hacen creer que existía una tela maravillosa que tenía la propiedad de hacerse invisible a los ojos de los estúpidos y necios, y visible sólo a los sabios. Él el primero, naturalmente, no la ve, pero tiene miedo de decirlo, por temor a pasar por uno de esos necios y así hacen también todos sus ministros y el resto del pueblo. El rey desfila por las calles sin nada encima, pero todos, para no delatarse, fingen admirar su bellísimo vestido, hasta que se oye la vocecilla de un niño que grita entre la multitud: ¡«Pero si el rey está desnudo!», rompiendo el encanto, y todos, finalmente, tienen el valor de admitir que aquel famoso vestido no existe.
La Iglesia debe ser como la vocecilla de aquel niño, que se dirige a ese mundo que está orgulloso de sus propias riquezas y que induce a considerar necio y estúpido a quien demuestra que no creer en ellas, repitiendo con las palabras del Apocalipsis: «¡No te das cuenta de que estás desnudo!» Vemos aquí cómo María, en el Magníficat, «habla proféticamente para la Iglesia»: ella, en primer lugar, partiendo de Dios, ha pues al descubierto la gran pobreza de la riqueza de este mundo. El Magnificat justifica en pleno el título de “Estrella de la evangelización” que san Pablo VI atribuye a la Virgen en su carta “Evangelii nuntiandi”.
El Magnificat, escuela de conversión
No obstante, sería malinterpretar completamente esta parte del Magníficat que habla de los soberbios y de los humildes, de los ricos y de los hambrientos, si la relegáramos sólo al ámbito de las cosas que la Iglesia y el creyente deben predicar en el mundo. Aquí no se trata de algo que se debe sólo predicar, sino de algo que se debe, ante todo, practicar. María puede proclamar la bienaventuranza de los humildes y de los pobres, porque ella misma está entre los humildes y los pobres. El cambio radical manifestado por ella debe suceder ante todo en la intimidad de quien repite el Magníficat y ora con él. Dios —dice María— dispersó a los soberbios «en su propio corazón». De golpe, el discurso es trasladado de afuera hacia dentro; de las discusiones teológicas en las que todos tienen razón, a los pensamientos del corazón, en donde todos nos equivocamos. El hombre que vive «para sí mismo», cuyo Dios no es el Señor, sino el propio «yo», es un hombre que se ha construido un trono y se sienta en él dictando leyes a los demás. Ahora bien Dios —dice María— derriba a éstos de sus tronos; pone en evidencia su no-verdad e injusticia. Existe un mundo interior, hecho de pensamientos, voluntad, deseos y pasiones, del cual —dice Santiago— provienen las guerras y las contiendas, las injusticias y los abusos que hay entre nosotros (cf. Sant 4,1) y hasta que nadie empiece a sanear esta raíz, nada cambiará verdaderamente en el mundo, y si algo cambia es para reproducir, en breve, la misma situación anterior.
¡Cómo nos toca de cerca el cántico de María, cómo nos escruta a fondo y cómo pone de verdad «el hacha en la raíz». Qué estupidez e incoherencia sería la mía, si cada día, en las Vísperas, repitiera, con María, que Dios «ha derribado a los poderosos de sus tronos» y mientras continuara anhelando el poder, un puesto más alto, una promoción humana, un progreso profesional y perdiera la paz si tardara en llegar; si cada día proclamara con María que Dios «ha rechazado a los ricos con las manos vacías» y entre tanto anhelase sin descanso enriquecerme y poseer cada vez más cosas y cosas más refinadas; si prefiriera estar con las manos vacías delante Dios, antes que tener las manos vacías ante el mundo, vacías de los bienes de Dios, en lugar de vacías de los bienes de este mundo. Qué estupidez sería la mía si continuara repitiendo con María que Dios «mira a los humildes», que se acerca a ellos, mientras mantiene a distancia a los soberbios y a los ricos de todo, y después yo fuera de los que hacen exactamente lo contrario.
«Todos los días —escribe Lutero comentando el Magníficat— debemos constatar que cada uno se esfuerza por elevarse por encima de sí mismo, a una posición de honor, de poder, de riqueza, de dominio, a una vida acomodada y a todo aquello que es grande y soberbio. Y cualquiera quiere estar con dichas personas, corre tras ellas, les sirve con gusto, cualquiera desea participar de su grandeza… Nadie quiere mirar hacia abajo, donde hay pobreza, oprobio, necesidad, aflicción y angustia; más aún, todos apartan la vista ante una condición semejante. Normalmente se evita a este tipo de personas, se las esquiva, se las deja solas, nadie piensa en ayudarlas, ni en asistirlas o en hacer que también ellas puedan llegar a ser algo: deben permanecer debajo y ser despreciadas».
Dios —dice María— hace lo contrario de esto: mantiene a distancia a los soberbios y eleva hasta sí a los humildes y pequeños; está más a gusto con los hambrientos y necesitados que le importunan con sus súplicas y peticiones que con los ricos y saciados que no tienen necesidad de él ni le piden nada. Al obrar de este modo, María nos exhorta, con dulzura materna, a imitar a Dios, a hacer nuestra su opción. Nos enseña los caminos de Dios. El Magníficat es verdaderamente una escuela maravillosa de sabiduría evangélica. Una escuela de conversión continua.
Por la comunión de los santos en el cuerpo místico, todo este inmenso patrimonio se une ahora al Magníficat. Es bueno rezarlo así, en coro, con todos los orantes de la Iglesia. Dios lo escucha así. Para entrar en este coro que trasciende los siglos, basta con que nosotros tratemos de presentar de nuevo ante Dios los sentimientos y elevación de María que fue la primera en entonarlo «en nombre de la Iglesia», de los doctores que lo comentaron, de los artistas que lo musicalizaron con fe, de los piadosos y de los humildes de corazón que lo vivieron. Gracias a este maravilloso cántico, María continúa glorificando al Señor durante todas las generaciones; su voz, como la de un corifeo, sostiene y arrastra a la de la Iglesia.
Un orante del salterio invita a todos a unirse a él, diciendo: «Alabad al Señor conmigo» (Sal 34,4). María repite a sus hijos las mismas palabras. Si puedo atreverme a interpretar sus sentimientos, pienso que también el Santo Padre, en el día de su Jubileo sacerdotal, nos dirige la misma invitación: “!Alabad al Señor conmigo! Y nosotros prometemos de hacerlo.
[1] H. Schürmann, Das Lukasevangelium, I (Friburgo i. B. 1982).
[2] Cf. S. Agustín, Confesiones, VII, 16; XI, 9.
[3] S. Buenaventura, Lignum vitae, I, 3: trad. esp. Obras Completas (BAC, Madrid 1949).
[4] H. Schürmann, O.c.
[5] San Ireneo, Adv. Haer., III, 10, 2: SCh 211,118.
[6] Lumen gentium, 63.
[7] S. Ambrosio, In Luc., II, 26: CCL, 14,42.
Fuente: ZENIT