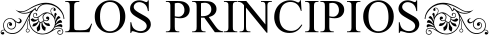El Ocaso del Héroe, el Amanecer de una Nación

“(…) Ya que he visto brillar sobre mi cabeza ilusionada un rayo de tu estrella, ¡ay!, siempre velada. Ya que he visto caer en las ondas de mi vida un pétalo de rosa arrancado a tus días, puedo decir ahora a los veloces años: ¡Pasad! ¡Seguid pasando! ¡Yo no envejeceré más! Idos todos con todas vuestras flores marchitas, tengo en mi álbum una flor que nadie puede cortar. Vuestras alas, al rozarlo, no podrán derramar el vaso en que ahora bebo y que tengo bien lleno. Mi alma tiene más fuego que vosotros ceniza. Mi corazón tiene más amor que vosotros olvido” “Plenitud” (fragmento) de Víctor Hugo (1802-1885)
Autor: Rodolfo M. Lemos González
Miraba hacia el horizonte, lejano, difuso. A lo lejos, sobre las pampas cargadas de tonos anaranjados, un melancólico atardecer anunciaba el final del día. A sus espaldas el firmamento comenzaba a teñirse de azules y violetas, dejando entrever el brillo de los primeros astros de la noche. Pero a su frente todo era fuego, las nubes reflejaban el candor lánguido de millones de chispas luminosas que parecían consumirse en ese brasero que se perdía detrás de la curvatura de la tierra, acariciando con sus haces de luz el rostro surcado de arrugas del veterano. Sentado sobre una hamaca, dejaba que sus pensamientos se movieran al ritmo de la brisa del ocaso, volando suavemente hacia otros días. Días pasados, lejanos y extraños a ese momento de soledad, sobre los tablones polvorientos sobre los que se mecía rechinante su silla de algarrobo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Mucho, demasiado tal vez, y sin embargo, todo parecía tan cerca. Cerraba los ojos y aún podía escuchar en mente los ecos de los cascos galopando hacia la incertidumbre; como fantasmas, se le aparecían esos rostros alguna vez jóvenes, cuyas miradas reflejaban esa cornisa en la que se movían sus almas, siempre al borde del abismo de la extinción, jugando a las escondidas con la muerte en cada instante, pero también intimando con la gloria que sólo la entrega por la Patria podía darles… Sentimientos tan puros habían habitado en aquellas jornadas de fuego y plomo en sus corazones temerarios, donde la historia de la Humanidad completa parecía resumirse sobre esos campos de batalla… ¿Qué pasó después? ¿Dónde estaban ahora esos bravos compañeros? Abrió los ojos, el sol ya no estaba al alcance de su vista, pero su presencia aún podía intuirse por la luminosidad que todavía crepitaba sobre el firmamento, en pocos minutos la noche lo habría abarcado todo. A sus oídos llegaba el murmullo del viento sobre las copas de los ombúes, la fricción de las ramas de un antiguo roble, y el ladrido lejano de su perro que todavía correteaba por allí algún pájaro. Se miró las manos, debilitadas por el tiempo, presas de leves temblores, y se permitió recordar, una vez más, aquella época dorada de su juventud en que su brazo podía sostener durante horas enteras el peso de su sable, y su mano aguantaba con firmeza el choque de los aceros bajo el sol ardiente de aciagas siestas teñidas de sangre y polvo.
El cielo se veía convulsionado de una infinita gama de azules, que convertía a sus árboles en siluetas oscuras y silenciosas estampadas contra la lejanía. Poco a poco, la oscuridad le fue ganando espacios, cubriendo todo de azabache. Sobre esa sábana universal pudo distinguir las mismas constelaciones que alguna vez lo habían guiado cuando todo parecía perdido. Era el mismo firmamento sin nubes que había sido testigo de sus triunfos, de sus caídas, y finalmente del olvido. El tiempo es inclemente con los derrotados. ¿Quién recuerda hoy al gran Vercingétorix “el Galo”? Pero todos saben quién fue Julio César. La derrota acarrea muchas desdichas, pero tal vez ninguna tan amarga como el olvido. No existían ya payadores que cantaran sus proezas, ni siquiera alguien que recordara sus victorias. El tiempo había corrido el telón final, silencioso, sobre esa historia que él y otros tantos habían protagonizado. Eran otros los temas del ahora, otras las preocupaciones, y muchos, que pronto serían todos, vivían sus días ajenos totalmente al hecho de que la realidad que transitaban, que les permitía preocuparse de todas esas cosas era posible gracias a lo que unos cuantos habían hecho o intentado hacer décadas atrás… Esa quietud, esa tranquilidad, esa esperanza en el porvenir con la que cientos de miles de personas se acostarían a dormir esa misma noche, había sido conquistada lejos de las pampas, lejos de las ciudades, muy lejos de todo, en los senderos pedregosos del Altiplano.
Al veterano le gustaba imaginar a la gente en su casa, luego de un día de mucho trabajo, llegar a esas horas para ver la mesa puesta, y disfrutar de la cena en familia. Cuando observaba los niños corretear a al salir de la misa los domingos, no dejaba de sonreír en sus adentros y agradecía al Señor por haberle permitido hacer algunas pocas o muchas cosas para construir un país en paz. ¿Sabrían esos niños alegres y despreocupados cuánto cuesta la paz? ¿Habían escuchado alguna vez el estruendo de los cañones, las órdenes gritadas con desesperación por encima del clamor de los heridos, o sentido en las palmas de sus manos cómo la vida abandona el pulso de un hermano, de un amigo? Posiblemente no. Seguro que no. Y gracias a que él y muchos más si lo habían hecho, estos niños podrían vivir una vida entera ajenos a ese horror, sin necesidad de imaginarlo acaso, preocupados tal vez, pero de cosas sin mucha importancia. La Historia había demostrado ya en muchas ocasiones, como para salvaguardar la tranquilidad de las generaciones por venir, algunos debían atravesar en determinado momento de crisis ese portal hacia el averno dantesco de la guerra. El problema, que sólo se comprende una vez que ya es demasiado tarde, es que ese camino no tiene retorno para quienes se adentraron en él. Los que no habían sido devorados por el conflicto, mártires de la libertad naciente, sacrificados para cimentar el porvenir de una nación que era parida entre clarines y explosiones, estarían siempre ligados a ese momento. Con el tiempo algunos lograron acallar las voces de su interior, y aquietar el alma para tratar de ser felices, pero había heridas que nunca cerrarían. Ellos mismos nunca volvieron a ser los mismos que entonces. Más de una vez, al despertarse sobre su lecho empapado en transpiración, buscando entre sueños la empuñadura de su espada, dando órdenes inentendibles en la oscuridad, clamando con voz ahogada por aquellos que no regresaron, se había hecho la misma pregunta… Si pudiera volver a ese entonces, al inicio de todo, a esos días en que él también vivía disfrutando de cada día con cierta jovialidad, afanándose en necedades… Si volviera a ese día en que sintió el llamado del deber, si hubiera podido saber, si hubiera podido ver lo que pasaría, lo que les pasaría… ¿Habría actuado distinto? En sus momentos más amargos de desolación a veces había despreciado ese día, maldiciéndose a sí mismo, y a todos los que podrían haberlo detenido y no lo hicieron… Pero luego, cuando recuperaba su compostura, cuando volvía a mirar los rostros de esos infantes, nacidos en una patria libre y próspera, que nada sabían de esclavitud, de cadenas, y de corrupción… Cuando los escuchaba reír, jugar, o caminar ligeros a cumplir mandados, con una mirada limpia, sin ningún rastro de terror en sus pupilas y en sus gestos… Sólo entonces recordaba la razón por la que, sin saberlo él en ese entonces, el destino se había interpuesto en su camino… Y sí, aun sabiendo todo lo malo, todo lo tenebroso, todo lo inaudito, todo lo cruel que tendría que contemplar, sufrir, y vivir en esos años, volvería a marchar, volvería a cargar, volvería a luchar hasta caer desfallecido sobre los cadáveres de sus compatriotas y ser dado por muerto por sus oponentes, porque sin su aliento muchos hubieran abandonado la liza. Y sin ellos, otros tantos lo hubieran hecho también. Y si todos hubiesen retirado sus esfuerzos cuando la Patria más los necesitaba, ese sueño nunca se hubiese materializado. El precio había sido altísimo… Extraña paradoja, ese sueño de libertad, y esa nación que siendo concebida entre tormentas, había logrado echar raíces y germinar de en medio de la derrota. Ellos habían sido derrotados, pero a pesar de todo, habían interpuesto durante esos años claves de gestación una distancia entre la civilización y la barbarie, entre el orden y el caos… Habían bastado esos años de paz en el interior del país, mientras las fronteras ardían, esos pocos años de contención, para que la semilla argentina cayera en tierra, se ablandara, y se convirtiera en árbol. ¡Ojala-pensaba- mis hermanos caídos pudieran ver hoy lo que yo estoy viendo! Y en esas meditaciones estaba el veterano de mil batallas, cuando el repentino sonido de una puerta que se abría a sus espaldas lo sacó su ensimismamiento. Su nieta lo llamó, y de repente el héroe se percató de que la sala estaba llena de luces. Su familia reunida al a mesa lo esperaban desde hacía unos instantes. Sin dejar de volver a vislumbrar ese firmamento desde donde seguramente lo observaban sus compañeros de armas caídos en el altar de la posteridad, se incorporó y tomando amablemente de la mano a la niña ingresó a su hogar. Al caminar hacia el comedor, observo la estufa donde crepitaban tímidos dos leños. Más arriba, en un pequeño alféizar, entre jarrones de flores, descansaba su antiguo sable de caballería. Y mientras caminaba despacio se percató de qué distinto podía ser el sentido de esa arma para sus nietos. Para ellos era un extraño adorno, una hoja envejecida y golpeada que yacía inmóvil en un eterno sueño mientras el polvo cubría sus reflejos blanquecinos y azulados. El veterano se arrimó un instante para contemplar su empuñadura, gastada, inmóvil, que en antaño tan inquieta estuviera en sus manos, sin tener descanso, y sin ofrecer tregua. Su nieta lo observaba curiosa y sorprendida.
-Mi mamá me ha dicho que una vez fuiste soldado- aventuró la niña, buscando cierta complicidad, mientras a lo lejos llegaba el rumor de los platos que eran servidos en la cocina.
Volviendo su mirada todavía joven, el veterano asintió silencioso, aguardando la pregunta que parecía flotar en el aire.
-¿Te gustaba mucho ser soldado? - pregunto la niña con una mezcla de sencillez e ingenuidad, que sólo se puede concebir en esos años de inocencia.
Por la mente del veterano surcaron como saetas miles de momentos e imágenes del pasado, y se preguntó en su interior si era posible resumir todo el universo en una sola respuesta. Finalmente su rostro se iluminó, y supo qué debía contestar. “Me gusta más ser abuelo” dijo finalmente.
Autor: Rodolfo M. Lemos González